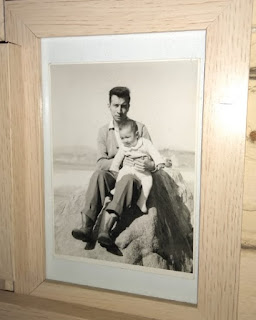“No me fío de nadie en mi vida, excepto de mi madre y de mis perros.”
Cheryl Cole
“Los perros son sabios. Se arrastran a un rincón tranquilo
para
lamerse las heridas y no vuelven al mundo hasta que sanan.”
Agatha Christie
“Los perros aman a sus amigos y muerden a sus enemigos;
son muy diferentes
de las personas.”
Sigmund Freud
“Era callejero por derecho propio,
su filosofía de la libertad
fue ganar la suya sin atar a otros
y sobre los otros no pasar jamás.
Era un callejero con el sol a cuestas,
fiel a su destino y a su parecer,
sin tener horario para hacer la siesta
ni rendirle cuentas al amanecer.
Era nuestro perro porque lo que amamos
lo consideramos nuestra propiedad,
era de los niños y del viejo Pablo,
a quien rescataba de su soledad.
Era el callejero de las cosas bellas
y se fue con ellas cuando se marchó,
se bebió de golpe todas las estrellas,
se quedó dormido y ya no despertó.”
Callejero
su filosofía de la libertad
fue ganar la suya sin atar a otros
y sobre los otros no pasar jamás.
Era un callejero con el sol a cuestas,
fiel a su destino y a su parecer,
sin tener horario para hacer la siesta
ni rendirle cuentas al amanecer.
Era nuestro perro porque lo que amamos
lo consideramos nuestra propiedad,
era de los niños y del viejo Pablo,
a quien rescataba de su soledad.
Era el callejero de las cosas bellas
y se fue con ellas cuando se marchó,
se bebió de golpe todas las estrellas,
se quedó dormido y ya no despertó.”
Callejero
Alberto Cortez
Los perros son lobos, ya que estos dos animales comparten el 99,96 por
ciento de los genes. Con la misma lógica, también podría decirse que los lobos
son perros, pero, sorprendentemente, nadie lo dice. Por lo general, se describe
a los lobos como salvajes, ancestrales y primigenios, mientras que a los perros
se les tiende a asignar el papel de derivado artificial, controlado y servil
del lobo. Sin embargo, si nos basamos en las cifras, en el mundo moderno los
perros tienen mucho más éxito que los lobos. Un gran número de libros,
artículos y programas de televisión sobre el comportamiento canino han afirmado
que entender a los lobos es la clave para entender a los perros domésticos. Desde
mi punto de vista, la clave para entender a los “perros domésticos” es, en
primer lugar, entender a los “perros domésticos”, y este punto de vista lo
comparten cada vez más científicos de todo el mundo. Mediante el análisis del
perro como animal propio, y no como una versión inferior del lobo, tenemos como
nunca antes la oportunidad de entenderlo, y perfeccionar nuestro vínculo con
él.
En la mitología griega el perro
Cerberos (era un perro monstruoso encargado de guardar las puertas del
Averno), conocido también como Can Cerberos, fue representado como un monstruo
de tres cabezas al cuidado de las puertas del inframundo. Más tarde figura en
el Canto VI del Infierno, en La divina comedia, de Dante. Esta percepción
monstruosa de lo perruno, visible en las gárgolas medievales y vinculadas a la
muerte, tuvo su temprana contraparte en Argos, el siempre leal perro de Ulises,
el único que en la obra de Homero mueve la cola y lo reconoce cuando después de
veinte años el héroe regresa a Ítaca. Esopo, alrededor del 600 a.C., en sus
Fábulas, recurre a perros humanizados y moralizantes como una forma de enseñar.
Hay crónicas de la Conquista que mencionan perros participantes en la
“empresa”, varios de los cuales, luego de los botines, recibían una paga, como
si fuesen soldados, según el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, uno de ellos
fue el perro Becerrillo que acompañó al conquistador Alonso de Salazar. Pero
será sobre todo a partir del renacimiento europeo y del inicio de la
modernidad, que los perros adquieren una presencia literaria sostenida, dando
lugar, como ocurre con la novela de Cervantes El casamiento engañoso y El
coloquio de los perros (1613), a una tradición de narradores o personajes
perrunos en las letras hispánicas.
En la literatura chilena, en Las
aventuras de cuatro remos (1883) de Daniel Barros Grez y en Memorias de un perro, escritas por su
propia pata (1893) de Juan Rafael Allende, encontramos perros narradores en
clave picaresca o perros parlantes que piensan y viven humanamente pero que
también se comportan y actúan como perros. Tradición cervantina que se prolonga hasta el perro narrador cibernético, de Indiscreciones de un perro gringo
(2007), del puertorriqueño Luis Rafael Sánchez. Otra dimensión cervantina, la
Quijotesca, es apropiada por José Fernández de Lizardi en La quijotita y su prima (1815), novela en que se recurre a
imaginarios perrunos, pero en clave ilustrada. Incluso E.T Hoffman, autor
germano, recreó Las últimas noticias de
la suerte del perro Berganza (1814), en que el can cervantino dialoga con el autor pero sin asumir el modelo de la
picaresca.
En los últimos siglos la interacción hombre-perro se incrementa
considerablemente con la masificación de los perros de hogar. Situación que
tiene como correlato una abundante producción ficticia que aborda distintos
aspectos de esa relación. En la literatura norteamericana de comienzos del
siglo XX, en un notable par de novelas, Jack London lleva a cabo un tratamiento
realista y en clave darwiniana del perro, en que relata un viaje de ida y
vuelta desde un perro domesticado a su ancestro lobo en El llamado de la selva (1903); y, desde un lobo a un perro casero
de la costa de California, en Colmillo
blanco (1906). Pero los perros han sido también soporte ficticio de
indagaciones de corte filosófico y existencial, por ejemplo, en Investigaciones de un perro (1922), el
relato de Franz Kafka en que el
narrador fluye entre su animalidad y su humanidad. Registro en que también puede
inscribirse, con el agregado de una mirada social, cristológica y con rasgos
picarescos, la novela Patas de perro
(1965) de Carlos Droguett.
Otra línea es el recurso del tema perruno en la sátira política y
humana, registro magistralmente logrado en Corazón
de perro, la novela del ruso Mijaíl Bulgakov (1925), relato en que el
“hombre nuevo” que propone el socialismo es caricaturizado en la figura de un
perro manipulado quirúrgicamente. La novela de Bulgakov, que satiriza el
sistema soviético, se diferencia de Rebelión
en la granja (1945) de George Orwell, puesto que esta última se rige
integralmente por el principio de la alegoría: los animales ,perros incluidos,
dejan de serlo en la medida que apuntan a un segundo orden correlativo de
carácter histórico-social. También se inscribe en un registro satírico burlesco
Indiscreciones de un perro gringo, el testimonio de un perro de la Casa Blanca
que presenció los encuentros entre el Presidente Clinton y Mónica Lewinsky
(recreados con intertextualidad cervantina). Hay además un grupo de obras
autobiográficas o memorialistas que abordan el territorio de lo íntimo con la
mirada de un perro, o a través de una relación entre perro y amo: Señor y perro (1918) de Thomas Mann; Flush (1933) de Virginia Woolf; Todos los perros de mi vida (1936) de
Elizabeth von Arnim; Mi perra Tulip
(1956) de John Ackerley y Cecil (1972), del argentino Manuel Mujica Láinez.
Cabe por último señalar que hay un número importante de narradores
latinoamericanos actuales que recurren a imaginarios, a motivos o a temas
perrunos en clave posmoderna, entre otros, el colombiano Fernando Vallejo en Los días azules (1985), Entre fantasmas (1993) y El don de la vida (2010); el mexicano
Mario Bellatin en Perros héroes. Tratado sobre el futuro de América Latina
visto a través de un hombre inmóvil y sus treinta pastor belga Malinois (2003)
y Disecado (2011). También, aunque en un registro distinto, el cubano Leonardo
Padura en El hombre que amaba a los
perros (2009).